La psiquiatría es una especialidad médica y como tal considera las circunstancias personales y sociales del individuo, para llegar al diagnóstico.
Pero es importante no acallar la voz de la Psiquiatría Médica.
La Psiquiatría desde su creación ha convivido con diversos paradigmas (conductual, cognitivista, sistémico, psicodinámico, la antipsiquiatría y la neurociencia) (Capella 2001). En distintos momentos de la historia ha dominado alguno de los paradigmas sobre los demás, mientras otros permanecían en segundo plano. Esto ha producido que el crecimiento de la psiquiatría tenga más de espiral, que de lineal (Barcia 2007).
Hasta la llegada de Freud, la Psiquiatría estaba unida a la Medicina Interna y a la Neurología
Hasta la llegada de Sigmund Freud, la psiquiatría permanecía unida a la medicina general y a la neurología. Freud vendió sus hipótesis psicológicas como ciencia y éstas fueron aceptadas por el mundo anglosajón, aprovechando el declive de la medicina alemana, debido a la segunda guerra mundial. Desde ese momento, la psiquiatría comenzó a orbitar por el mundo del inconsciente, en todos los aspectos de la palabra. Con esto no quiero decir que alguna de las aportaciones del psicoanálisis no sean acertadas. Sólo resaltar que no se trata de una ciencia y que no explica la globalidad de los trastornos mentales.

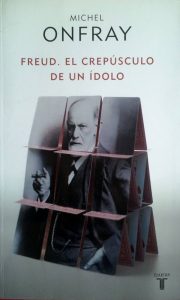
De hecho Freud fue expulsado de la Universidad de Viena (Harris JC 2010). Consideraba la sexualidad infantil como perversa y polimorfa. Son conocidas sus confusiones diagnósticas, en las que atribuyó neurosis a pacientes con neurosífilis. El psicoanálisis consideró que el autismo se producía por el rechazo de las madres al neonato (las denominaban “madres nevera”). O que la esquizofrenia era debida a madres controladoras (las llamaban “madres capadoras”). Demasiada desinformación y perjuicios a la población que ha llegado a nuestros días.
La antipsiquiatría
En los años 60 surgió el movimiento de la “antipsiquiatría”, ensalzado desde el psicoanálisis (Barcia 2007). La reinvindicación lícita del derecho al trato digno de los pacientes en los manicomios no justificaba la negación de la enfermedad del cerebro y el cierre de los hospitales psiquiátricos. Posteriormente el avance de la psicofarmacología provocó el auge de la psiquiatría biológica y su difusión en las universidades y en los hospitales generales. Desde entonces los diferentes paradigmas se integraron en el modelo biopsicosocial.

El Comisionado de Salud Mental
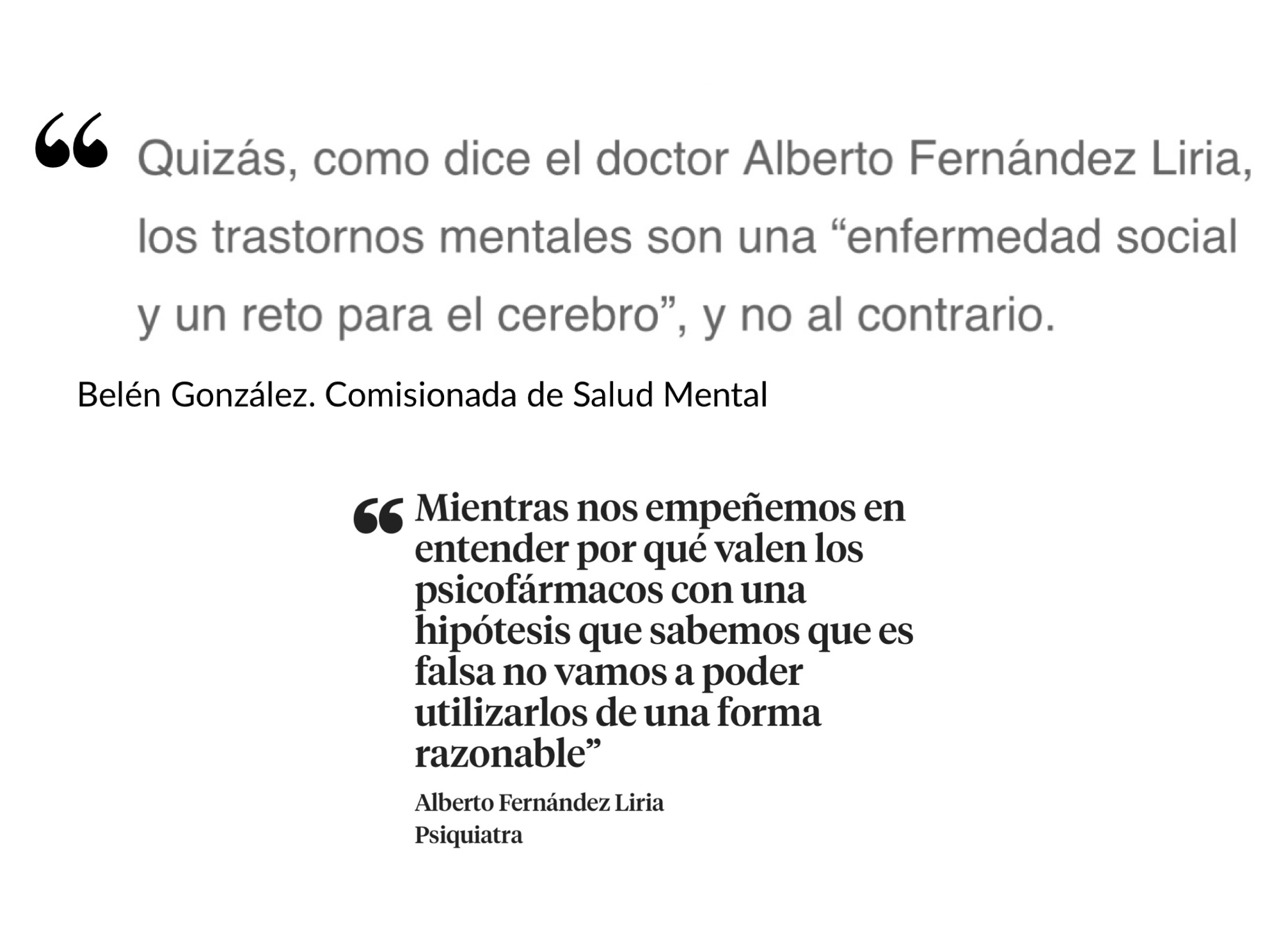
Pero el Comisionado de Salud Mental vuelve a negar la Psiquiatría Médica en sus mensajes mediáticos. Algunas de las entrevistas en medios denominan a la Psiquiatría Médica como reduccionista. Sin embargo es desde el Ministerio, desde donde se está negando la existencia de las enfermedades psiquiátricas. Esto conlleva el riesgo de que los pacientes que requieren tratamiento para su estabilidad, no lo cumplan adecuadamente.
Es evidente que las condiciones sociales inciden en el sufrimiento psíquico así como también en el bienestar de las personas con diagnóstico de alguna enfermedad. Pero no se puede negar que existan las patologías psiquiátricas. El cerebro es un órgano más del cuerpo y como tal puede fallar. En las enfermedades del cerebro, como en el resto de enfermedades médicas, influyen los eventos adversos. De hecho es sabido que el hipercortisolismo, producido por el estrés, aumenta la incidencia de enfermedades cardiovasculares, digestivas u oncológicas, entre otras.
¿O es que el autismo se desarrolla por circunstancial sociales?. La heredabilidad de la esquizofrenia y del trastorno bipolar está establecida entre el 65-85%. Ambas enfermedades requieren tratamiento farmacológico para su estabilidad, en la mayoría de los casos. Profesionales de la salud mental como enfermeros, psicólogos y psiquiatras se esmeran cada día en conseguir que los pacientes cumplan el tratamiento, para mejorar su estado clínico. Muchas veces las familias son las víctimas directas del incumplimiento del tratamiento de los pacientes. La depresión endógena y la catatonía usualmente también requieren de fármacos para su estabilidad.
¿Podríamos comprender que en la población existen “endofenotipos”?: Es decir, cada persona tiene vulnerabilidad para desarrollar alguna enfermedad (crisis de pánico, ulcera, psoriasis, infarto, esquizofrenia, etc…). Los acontecimientos adversos y el estrés contribuyen negativamente a la inmunidad del organismo e incrementa la inflamación. Estos factores pueden convertirse en el precipitante para desarrollar cualquier enfermedad.
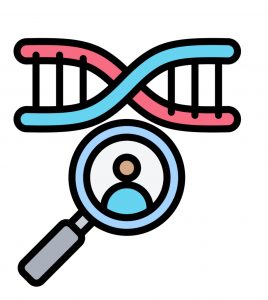
Respetemos los diferentes paradigmas y hagamos que sean complementarios. No aumentemos el desconocimiento de la población y el estigma haciendo pensar a la población que la esquizofrenia o el autismo se desarrollan por problemas sociales o del pasado. Bastantes handicaps poseen los pacientes, sus familias y los profesionales sanitarios como para tener que lidiar con posiciones polarizadas y politizadas.
La Voz de la Psiquiatría Médica, continuara …
